Oriente como Cuna Filosófica: El Legado de India y China en el Pensamiento Occidental
- 29 may 2025
- 9 Min. de lectura
Actualizado: 29 may 2025
Cuando se habla de los orígenes del pensamiento filosófico, la narrativa occidental tradicional tiende a situar su nacimiento en la Grecia clásica, con figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles. Sin embargo, esta perspectiva eurocéntrica ha sido objeto de creciente revisión. Desde hace décadas, académicos, historiadores y filósofos han redescubierto y revalorizado las tradiciones filosóficas de Oriente, en particular las desarrolladas en India y China, como fuentes primarias de sabiduría que no sólo precedieron, sino que en muchos aspectos influyeron y enriquecieron el pensamiento occidental. En este ensayo exploraremos cómo estas civilizaciones orientales han sido verdaderas cunas filosóficas y cómo su legado ha permeado, directa o indirectamente, en las corrientes intelectuales de Occidente.
I. La Filosofía en la India Antigua: De los Vedas al Vedānta
1.1. La sabiduría védica y las Upaniṣads
India cuenta con una de las tradiciones filosóficas más antiguas del mundo. Los textos védicos, compilados entre el 1500 y el 500 a.C., no sólo contienen himnos religiosos sino profundas reflexiones metafísicas sobre el ser, el cosmos y la conciencia.
Los Vedas, compuestos originalmente en sánscrito védico, son mucho más que textos litúrgicos. El Rig Veda, el más antiguo, ya contiene himnos como el Nasadiya Sukta que reflexionan sobre la creación del universo y el misterio del ser, lo que puede considerarse una forma temprana de metafísica. Pero es en las Upaniṣads (especialmente en textos como la Chandogya, Brihadaranyaka y la Katha Upaniṣad) donde aparece un pensamiento sistemático sobre la unidad última del ser, que rebasa lo religioso y entra en un terreno claramente filosófico. Las Upaniṣads, también son considerados como la culminación del conocimiento védico (vedānta), ya que representan un momento cumbre en la historia del pensamiento humano. En ellas se discuten conceptos como el Ātman (alma individual), el Brahman (principio universal) y la noción de Mokṣa (liberación espiritual), que tienen resonancias sorprendentes con planteamientos filosóficos posteriores en Occidente.
Según el filósofo alemán Arthur Schopenhauer, quien estudió las Upaniṣads en el siglo XIX, estos textos "han sido el consuelo de mi vida y serán el consuelo de mi muerte". Esta cita no es menor: Schopenhauer no solo se vio influido por la metafísica india, sino que también sentó un precedente en la recepción del pensamiento oriental en la filosofía moderna europea.
El diálogo pedagógico entre maestro y discípulo, estilo común en las Upaniṣads, puede compararse con el método socrático, pero con una profundidad introspectiva y mística que anticipa la fenomenología moderna. Conceptos como Māyā (ilusión), Karma (acción moral), y el ciclo de Saṃsāra (reencarnación), apuntan a una visión del mundo que trasciende la moral y se introduce en la ontología y la epistemología.
La recepción de estas ideas en Europa fue profunda. Schopenhauer no solo admiró las Upaniṣads; su noción del "mundo como voluntad y representación" debe mucho a la intuición del Brahman como realidad última y del Ātman como sujeto trascendental.
1.2. El sistema de los Darśanas y el pensamiento sistemático
A diferencia de lo que se cree, la filosofía india no es meramente espiritual o contemplativa. India desarrolló desde tiempos antiguos sistemas filosóficos estructurados, métodos lógicos, epistemológicos y ontológicos comparables en rigor a los desarrollados en la tradición griega. Los seis Darśanas ortodoxos (aceptados por los Vedas) de manera más explícita dictan:
Vaiśeṣika (Atomismo): Formulado por Kaṇāda, propone una ontología atomista, donde la realidad está compuesta de átomos indivisibles (aṇu). Aunque posteriormente se fusionó con Nyāya, su clasificación detallada de la realidad (padārtha) anticipa preocupaciones de la filosofía analítica moderna y la metafísica aristotélica.
Nyāya (lógica): con sus sutras sobre inferencia y percepción, puede compararse con la lógica de Aristóteles. El texto Nyāya Sūtra, atribuido a Gautama Aksapāda, es una obra clave en la historia de la lógica formal, y se anticipa por siglos a muchas discusiones que serían fundamentales en Occidente.
Sāṃkhya (dualismo): Uno de los sistemas más antiguos, probablemente anterior al budismo, propone un dualismo radical, considerado el primer sistema dualista, distingue purusha (conciencia) y prakriti (materia), anticipando debates modernos sobre mente y cuerpo. No postula un dios creador, pero sí una cosmogonía elaborada basada en la evolución de los elementos. Su influencia es evidente en el Yoga y, más adelante, en ciertas corrientes budistas tántricas.
Yoga (disciplina del cuerpo y la mente): Si bien mantiene su dualismo, introduce métodos para el control mental, la disciplina ética y la meditación profunda como vía hacia la liberación (mokṣa). Formalizado por Patañjali, se basa en la interiorización del conocimiento y el control mental, principios que la neurociencia empieza a explorar hoy en día.
Vedānta (metafísica): especialmente en su forma no-dualista (Advaita), formulada por por pensadores como Śaṅkara ofrece una metafísica de la unidad del ser que influyó incluso en la teología comparada del siglo XX (como en Henri Le Saux o Raimon Panikkar), y a su vez formulada por (Advaita Vedānta), Rāmānuja (Viśiṣṭādvaita) y Madhva (Dvaita). Este pensamiento como “el fin de los Vedas”, parte de las Upaniṣads .
Mīmāṃsā: Fundada por Jaimini, es el sistema más centrado en la exégesis védica y la acción ritual (karma). Desarrolla una filosofía del lenguaje, argumentando que el conocimiento védico es eterno y autoritativo. Es clave para entender la evolución del pensamiento jurídico y teológico en la India.
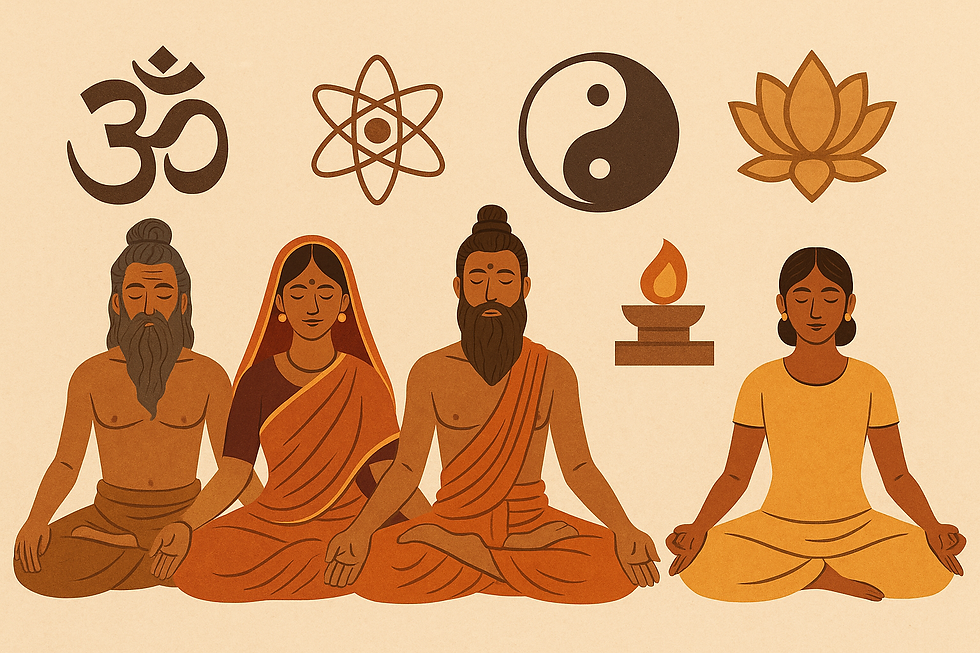
II. Filosofía China: Orden Cósmico, Ética y Armonía
2.1. Confucianismo y la ética relacional
En China, el pensamiento filosófico floreció en el período de las “Cien Escuelas de Pensamiento” (770-221 a.C.), destacando especialmente la figura de Confucio (Kǒng Fūzǐ). La filosofía china parte de una visión relacional del mundo, no de un dualismo entre sujeto y objeto. En el confucianismo, la virtud no se desarrolla en aislamiento, sino a través de las relaciones sociales: padre-hijo, gobernante-súbdito, maestro-discípulo.
Su doctrina ética, centrada en el concepto de Ren (benevolencia) es una compasión activa, junto con la rectificación de los nombres (Zhengming), reflejan una filosofía del lenguaje, de la política y de la acción ética. Estas ideas se encuentran también en la filosofía hermenéutica contemporánea (como en Hans-Georg Gadamer), y en teorías de la virtud como las desarrolladas por MacIntyre, quien reconocía en el confucianismo una ética del carácter opuesta al contractualismo moderno.
2.2. Taoísmo: la sabiduría de lo no-forzado
El Taoísmo es quizás la expresión más poética y radical de la filosofía china. El Tao Te Ching, atribuido a Lao-Tsé, y el Zhuangzi, nos ofrecen una metafísica fluida, en la que el ser no se capta mediante conceptos rígidos, sino a través del dejar fluir. Concepto que prioriza la armonía con la naturaleza, la espontaneidad (ziran) y la no-acción (wu wei).
La idea de Wu Wei (acción sin esfuerzo) no implica pasividad, sino una forma de actuar en consonancia con la naturaleza, anticipando visiones holísticas y ecológicas del mundo. El ziran (lo que es por sí mismo) resuena con la noción de autonomía ontológica y recuerda, incluso, la "autopoiesis" de Maturana y Varela.
La influencia de estos conceptos en Occidente fue explorada por Leibniz, Needham, y más tarde por físicos como Fritjof Capra. En el ámbito artístico, el minimalismo y el pensamiento zen deben al taoísmo una concepción estética del vacío, del silencio y del gesto espontáneo.
III. El Diálogo Filosófico Oriente-Occidente
3.1. Transmisión e influencia a través del tiempo
El diálogo entre Oriente y Occidente no es un fenómeno reciente. En la antigüedad, tras las conquistas de Alejandro Magno, hubo un intercambio entre el mundo helénico y las culturas de Asia. Pirrón, fundador del escepticismo griego, viajó a la India con Alejandro Magno y volvió con una visión radical de la suspensión del juicio (epoché) similar a la ecuanimidad budista. Más tarde, en la Edad Media, se tradujeron textos árabes y persas que contenían ideas de origen indio y chino, transmitidas a través de la Ruta de la Seda.
Durante el siglo XIX y XX, con el auge del orientalismo y la expansión colonial europea, el conocimiento de las filosofías orientales se expandió notablemente. Más allá del exotismo superficial, pensadores de peso como Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, Jaspers y Carl Jung se interesaron por el pensamiento indio y chino. Encontraron en el pensamiento oriental una crítica al racionalismo excesivo. Heidegger, por ejemplo, se interesó por la idea taoísta de "el camino que no puede nombrarse", como paralela a su noción de Ser como presencia velada.
3.2. Budismo y psicología contemporánea
El budismo, surgido en India y desarrollado ampliamente en China, Japón y el Sudeste Asiático, ha ejercido una poderosa influencia en la filosofía contemporánea, especialmente en la fenomenología y la psicología. Corrientes como el mindfulness, ampliamente utilizadas hoy en día en terapia cognitiva y neurociencia, tienen raíces claras en la práctica budista de la atención plena (sati).
Filósofos como Evan Thompson y Jay Garfield han defendido que el budismo posee una fenomenología rigurosa que puede dialogar con Husserl, Merleau-Ponty o incluso con la teoría del cerebro predictivo en neurociencia.
IV. Conclusión: Descolonizar la Filosofía: Una Necesidad Intelectual
India y China no son meras depositarias de antiguas religiones o guardianas de espiritualidades exóticas, como durante siglos las ha encasillado el imaginario occidental. Son, en realidad, civilizaciones filosóficas en todo el sentido del término, poseedoras de tradiciones intelectuales que han reflexionado profunda y sistemáticamente sobre las preguntas fundamentales de la existencia: ¿Qué es el ser? ¿Qué significa conocer? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cuál es el lugar del ser humano en el cosmos?
El pensamiento védico, las Upaniṣads, el Vedānta, el Sāṃkhya, el Yoga, el confucianismo, el taoísmo, el budismo: todos ellos son no sólo respuestas, sino modos alternativos de formular esas preguntas. Y en ello reside su potencia transformadora: no son apenas respuestas distintas a los problemas occidentales, sino visiones del mundo construidas desde presupuestos ontológicos y epistemológicos distintos, a menudo incompatibles con la tradición europea, pero no por ello menos rigurosos, menos sistemáticos ni menos verdaderos.
Reconocer a Oriente como cuna filosófica no es, por tanto, un acto de relativismo, sino una afirmación de la pluralidad originaria del pensamiento humano. No se trata de desvalorizar a Grecia ni de negar la importancia de figuras como Platón, Aristóteles, Descartes o Kant, sino de dejar de pensar que la historia de la filosofía comenzó —y debe terminar— en Europa.
Esta apertura implica una humildad epistemológica: admitir que hay formas válidas de pensar que no se ajustan al modelo lógico-discursivo griego, pero que tienen una coherencia propia —ritual, simbólica, contemplativa, experiencial— que Occidente necesita recuperar para no ahogarse en sus propias abstracciones.
En un mundo marcado por la crisis ecológica, el individualismo radical, el colapso de los relatos modernos y el desencanto existencial, las filosofías de la India y China ofrecen no sólo consuelo, sino herramientas conceptuales y prácticas para repensar la vida misma. La noción budista del no-yo (anattā), el wu wei taoísta, el ren confuciano, el mokṣa hindú, no son solamente elementos culturales: son respuestas a preguntas contemporáneas que la filosofía occidental, en muchos casos, ha olvidado formular.
Además, este reconocimiento no debe quedar restringido al ámbito académico. Descolonizar la filosofía significa también descolonizar la enseñanza, los programas escolares, los cánones editoriales, las políticas de traducción y el acceso equitativo al conocimiento. Implica que pensemos el mundo desde muchos mundos, y que el diálogo intercultural no sea un lujo exótico, sino una necesidad estructural. Incorporar a Nāgārjuna, Lao-Tsé, Confucio, Śaṅkara o Zhuangzi en los cursos de filosofía no es un acto de caridad, sino de justicia epistemológica. La UNESCO, en su informe sobre las “Filosofías del Mundo” (2005), ya reconocía que la pluralidad de fuentes del pensamiento es la única vía para una humanidad reconciliada consigo misma.
Como ha señalado Bryan W. Van Norden, “una filosofía verdaderamente global no será sólo una colección de pensamientos exóticos, sino una conversación viva entre las mentes más lúcidas de todas las culturas, en todos los tiempos”. Y esa conversación aún está por comenzar.

Por tanto, reconocer a India y China como cunas filosóficas no es una concesión periférica, sino una corrección ontológica del mapa de la razón. Es integrar al corazón del pensamiento global a civilizaciones que durante siglos han sido vistas desde la periferia. Es, en última instancia, una ampliación de la conciencia humana.
La historia de la filosofía —si ha de ser digna de su nombre— debe escribirse no con el idioma exclusivo de Atenas, sino también con la voz profunda del Ganges y la sabiduría serena del Yangtsé. En ellas, no encontraremos únicamente ideas distintas, sino nuevas formas de ser en el mundo.
Referencias:
Artículos en línea:
Campillo, A. (2009). Las influencias orientales en el pensamiento occidental: de la Ilustración al idealismo postkantiano. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/267025254
World History Encyclopedia. (s. f.). Semejanzas entre la filosofía oriental y la occidental. https://www.worldhistory.org/trans/es/2-855/semejanzas-entre-la-filosofia-oriental-y-la-occide/
Carrillo, J. A. (2019). El problema mente-cuerpo en la antigua China: discusiones recientes. Tópicos, Revista de Filosofía, 56, 151–180. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-654X2019000100151
Gong, H. (2021). La naturaleza y la mentalidad china. Dialogue Earth. https://dialogue.earth/es/naturaleza/9254-la-naturaleza-y-la-mentalidad-china/
de Orellana, M. (2022). ¿Existe una filosofía china? Apropiaciones e inversiones en Breve historia de la filosofía china de Féng Yŏulán. Tópicos, Revista de Filosofía, 63, 601–630. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2448-654X2022000300601&script=sci_arttext
Historia de la Filosofía (VIII) – Apéndice: Las filosofías india e islámica. (s. f.). La Izquierda Socialista. https://argentinamilitante.org/historia-de-la-filosofa-viii-apendice-las-filosofas-india-e-islmica/
Libros y documentos académicos:
Graham, A. C. (s. f.). El Dao en disputa: La argumentación filosófica en China antigua. [PDF]. https://archive.org/details/el-dao-en-disputa.-la-argumentacion-filosofica-en-china-antigua-augus-charles-graham
Costantini, F. (s. f.). El Dao de la sabiduría. Palabra de Clío. [PDF]. https://palabradeclio.com.mx/src_pdf/El_1618273994.pdf
Zimmer, H. (s. f.). Filosofía de la India. Budismo Libre. [PDF]. https://budismolibre.org/docs/libros_budistas/Heinrich_Zimmer_Filosofia_de_la_India.pdf
Tola, F., & Dragonetti, C. (s. f.). Filosofía de la India. [PDF]. https://dokumen.pub/download/filosofia-de-la-india.html
Figueroa Castro, Ó. (s. f.). Filosofías de la India. Programa de seminario UNAM. [PDF]. https://servicios-galileo.filos.unam.mx/uploads/temarios/20231083606850006/figueroa_oscar_seminario_optativo_1_-_Oscar_Figueroa_Castro.pdf
Artículos académicos específicos:
Rodríguez, R. (2017). Filosofía, retórica y argumentación en la India. Revista de la Escuela de Estudios Generales, 41(1), 91–104. [PDF]. https://www.scielo.sa.cr/pdf/kan/v41n1/2215-2636-kan-41-01-00091.pdf
Marcellán, E. (s. f.). Cuestiones en torno a la filosofía de la India. PhilArchive. [PDF]. https://philarchive.org/archive/MARCET-8








Comentarios